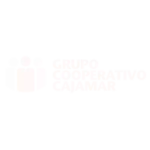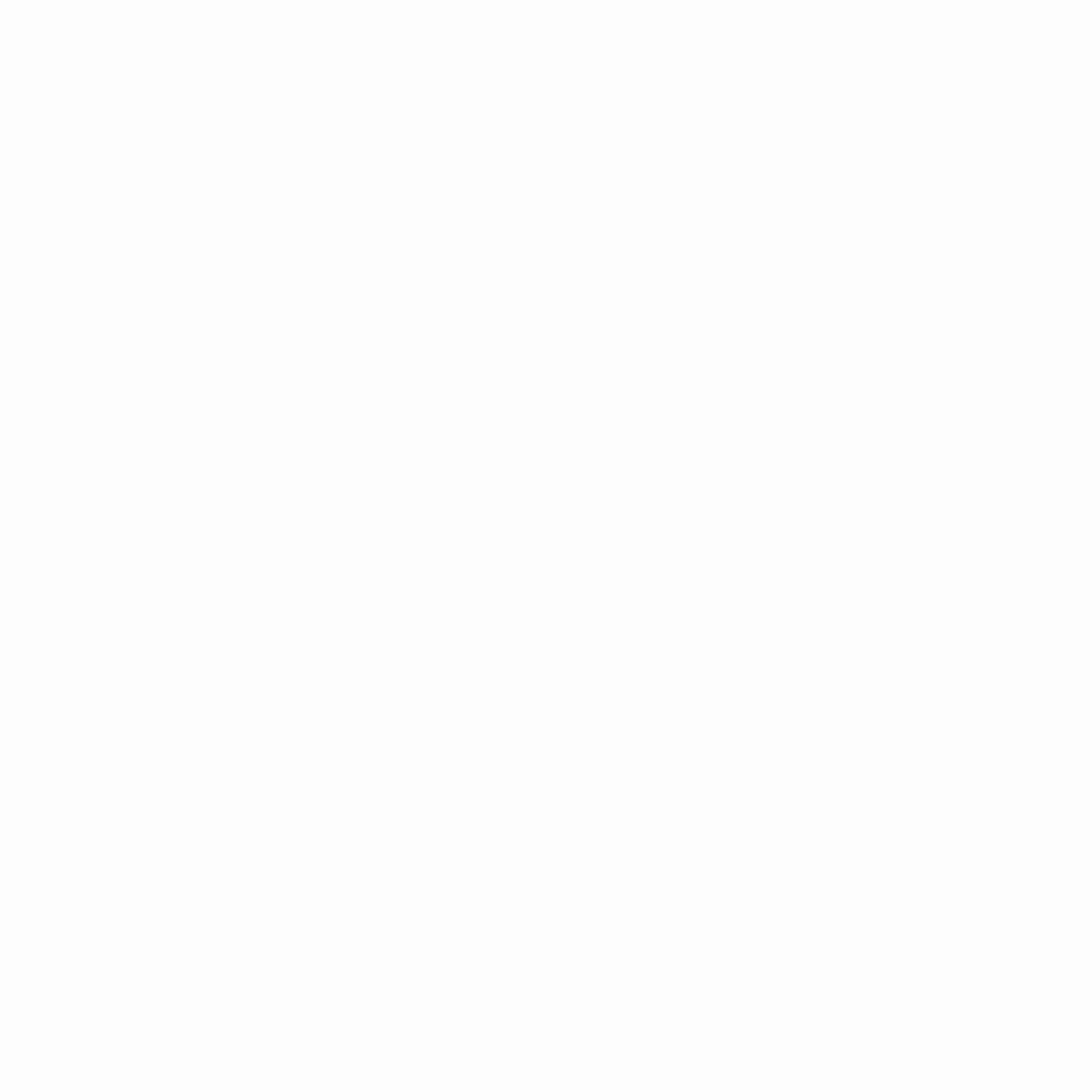Contaminación lumínica: las luces que apagan el cielo
La contaminación lumínica es un tema muy preocupante al que no siempre prestamos suficiente atención.

17 de enero de 1994. Un gran terremoto sacudió de madrugada la ciudad de Los Ángeles, dejando a su paso a 57 muertos y 9.000 heridos. Tras esos 20 segundos eternos, los vecinos se arremolinaron en las calles alrededor de los escombros o de esos edificios aún en pie a los que no se atrevían a volver a entrar. Mientras, los teléfonos de emergencias no dejaban de sonar. Los motivos de aquellas llamadas eran muchos, pero hubo uno que, aun siendo de los más frecuentes, resultaba asombroso. Algunos afectados se mostraron aterrados por una enorme franja plateada que se abría sobre sus cabezas. ¿Estaba el cielo rompiéndose en pedazos? En realidad no. Lo que veían aquellas personas, tan acostumbradas a las luces de la gran ciudad, no era otra cosa que la Vía Láctea. Esta es una historia real y supone un ejemplo perfecto para hablar sobre contaminación lumínica.
La definición de contaminación lumínica es bastante controvertida. Según a qué colectivo preguntemos, podría describirla de una forma u otra. Por ejemplo, la asociación Cel Fosc la define como la “alteración de la oscuridad natural del medio nocturno producida por las fuentes artificiales de luz”. Desde la Universidad de Murcia hacen referencia a ella como “el aumento del brillo del cielo nocturno producido por la dispersión de la luz artificial en los gases y partículas del aire”. De hecho, la propia ONU la considera un tipo de contaminación del aire.
La contaminación lumínica puede incluso ser mortal para muchos seres vivos
Lo que está claro es que la contaminación lumínica es un tema muy preocupante al que no siempre prestamos suficiente atención. Poco a poco nos vamos concienciando sobre los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero. También nos tomamos el cambio climático más en serio. Pero hay formas de contaminación que tenemos en un segundo plano y ésta es una de ellas. No se trata solo de luces que ocultan la Vía Láctea y nos impiden ver el cielo. La contaminación lumínica puede incluso ser mortal para muchos seres vivos. Ya va siendo hora de que la tengamos en cuenta.
¿Luz azul o anaranjada? Esa es la cuestión
A las definiciones anteriores que hemos visto sobre contaminación lumínica se les puede sumar una puntualización más. Desde algunos sectores, se considera que solo contamina la luz artificial en intensidades, direcciones, diarios u horarios innecesarios para la realización de actividades en la zona en la que se instalan las luminarias.
Esto quiere decir que no es lo mismo una farola que apunta hacia abajo, a las 11 de la noche en una zona concurrida, que una en mitad de la nada, apuntando hacia arriba y encendida durante toda la noche. La primera está cumpliendo una función y, además, al apuntar hacia abajo, solo alumbra a quien lo necesita. En cambio, la segunda no es realmente necesaria. Puede que nadie pase por la zona, sobre todo a altas horas de la noche. Si además apunta hacia arriba está dispersando toda esa luz hacia el cielo, donde sí que es totalmente innecesaria. Precisamente por este motivo en muchas ciudades se están empezando a utilizar farolas con sensores de movimiento, de manera que solo se encienden cuando alguien las necesita. Además, se intenta cambiar el color de la luz. Y es que ese es precisamente el otro factor que influye muchísimo en la gravedad de la contaminación lumínica.
El color de la luz se mide en grados Kelvin. Normalmente la luz de las bombillas va de 1.000 K a 10.000 K, de manera que cuanto más alta sea esa cifra más fría o blanca será la luz.
Este es un dato importante, ya que la luz blanca, también conocida como luz azul por esa tonalidad fría, es la que más contaminación lumínica provoca. Esto ocurre por dos motivos. Por un lado, se debe a que se dispersa más en el cielo, de manera que provoca esa especie de manto que había estado tapando durante años la Vía Láctea en Los Ángeles antes del terremoto. Pero, por otro lado, esta luz es más contaminante porque afecta mucho más a los seres vivos. Esto incluye a plantas y animales, entre los que, por supuesto, también nos encontramos los humanos.
Contaminación lumínica contra ritmos circadianos: una batalla peligrosa
Muchas de nuestras funciones fisiológicas están compuestas por una serie de pasos, totalmente periódicos, que se ordenan en ciclos de 24 horas, conocidos como ritmos circadianos.
El mejor ejemplo de estas funciones fisiológicas es el del sueño. Los seres humanos, así como otros muchos animales, dormimos en ciclos de 24 horas. Unas 8 horas de sueño, 16 de vigilia y vuelta a empezar. Nuestro cerebro interpreta cuándo debemos dormir y cuándo es hora de despertarse a través de los cambios en la luz. A grandes rasgos, y con muchas excepciones, de noche hay que dormir y de día tenemos que despertarnos.
¿Pero cómo sabe cuándo es de día y cuándo es de noche y qué hay que hacer al respecto? Aquí entra en juego algo conocido como núcleo supraquiasmático. Se trata de un conjunto de neuronas, ubicadas en el hipotálamo, que se encargan de regular, entre otras funciones, la liberación de una hormona llamada melatonina.
Cuando entra luz a través de la retina, esta viaja hacia dichas neuronas, en las que se interpreta que es de día, por lo que se libera la orden para que se deje de liberar melatonina. Esto es así porque dicha hormona se encarga precisamente de ayudar a inducir el sueño. En cambio, a medida que oscurece y va llegando menos luz a través de la retina, se empieza a liberar más melatonina. Esto conduce a la relajación de los músculos, la disminución de la temperatura corporal y el ritmo cardiaco y todas esas señales que poco a poco nos ayudan a dormir. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la contaminación lumínica?
Básicamente, que si todo se ilumina continuamente, nuestro cerebro no interpreta cuándo es de día y cuándo de noche. Esto conduce a problemas de sueño, que acaban produciendo también irritación y malestar emocional. Además, cada vez hay más estudios que demuestran que, a largo plazo, la alteración de los ritmos circadianos puede causar todo tipo de afecciones, desde enfermedades cardiovasculares hasta cáncer.
Finalmente, cabe destacar que la luz que normalmente inhibe la liberación de melatonina es la azul. Por eso, de nuevo, la luz fría es la que genera más contaminación lumínica.
Los peligros de la falsa Luna
Otro efecto de la contaminación lumínica sobre los seres vivos reside en el uso que hacen algunos animales de la posición de la Luna para orientarse. Es el caso de los insectos, por ejemplo. No es nada extraño ver mosquitos y otros insectos revoloteando alrededor de las farolas. Esto ocurre porque tienden a volar hacia la Luna. En el caso de la Luna, nunca llegan a chocar con ella, como es lógico. Pero sí que lo hacen con las bombillas, contra las que muchas veces mueren achicharrados. Otros no llegan a chocar, pero se desorientan hasta el punto de quedar horas y horas volando alrededor de la luminaria, totalmente confusos. Esto supone un gran efecto dominó, pues no solo afecta a los insectos. También a los animales que se alimentan de ellos. Si todos están pegados a las farolas, su disponibilidad por el resto del ecosistema escasea.
También las aves utilizan la luz de la Luna para orientarse en sus migraciones. El problema es que las farolas, sobre todo cuando apuntan hacia arriba, producen destellos que les aturden, de manera que vuelan confusos y, en muchas ocasiones, acaban chocando con edificios o postes de la luz, muriendo en el impacto.
Y, sin duda, uno de los casos más tristes es el de las tortugas recién nacidas. Cuando los huevos depositados en las playas eclosionan, las crías saben que deben nadar hacia el mar. Para ello, se guían por la luz de la Luna. Sin embargo, pueden confundirse con las luces de la ciudad, de manera que se desplazan en sentido contrario. En vez de caminar hacia el agua, se alejan de ella, introduciéndose en las ciudades y pudiendo morir atropelladas o atacadas por perros.
La luz blanca, más fría, es la que más se parece a la Luna y también la que más deslumbra, de ahí que sea la que más accidentes de este tipo provoca.
Las plantas también sufren la contaminación lumínica
Si no hay insectos, no pueden polinizar las plantas. Ese sería el riesgo más obvio de la contaminación lumínica sobre el reino vegetal. Pero eso no es todo.
Por ejemplo, se ha visto que algunos árboles pueden brotar antes si se exponen a mucha iluminación artificial. Esto puede ocurrir cuando las temperaturas todavía son demasiado bajas, de manera que pueden helarse. También hay plantas, como el trébol Lotus pedunculatus, que suprimen su floración cuando se iluminan artificialmente.
¿Es que nadie piensa en los astrónomos?
Por supuesto, la contaminación lumínica es también un problema serio para los astrónomos, tanto aficionados como profesionales. Los observatorios astronómicos se ubican en lugares alejados de las ciudades. Sin embargo, estas están cada vez más iluminadas, de manera que se ven envueltas en una especie de hongo de luz que se dispersa por el cielo, dificultando las observaciones de telescopios muy alejados.
Los astrónomos profesionales llevan muchos años quejándose del riesgo que esto supone para sus observaciones. Pero no hay que irse a los astrónomos para ser conscientes de los problemas que supone no ver adecuadamente el cielo.
Lo que ocurrió tras el terremoto de Los Ángeles es un buen ejemplo de ello. Se habla mucho sobre el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Pero qué pasa con el cielo que les estamos dejando?
A veces, salir de noche, mirar al cielo y sentirnos pequeños ante la inmensidad del firmamento es la mejor forma de relativizar nuestros problemas. Sería una pena privar de ese placer a los humanos que aún están por nacer.